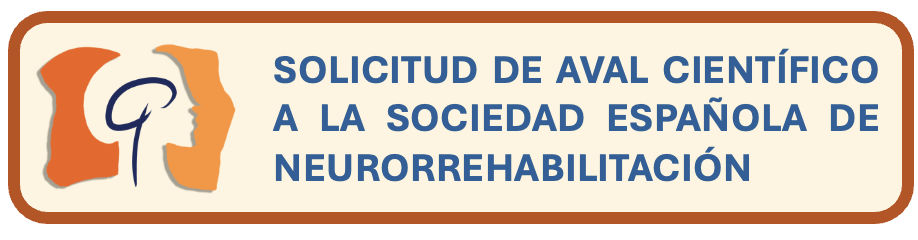Se entiende por fatiga patológica aquella sensación de estar exhausto, con baja energía y con aversión al esfuerzo, que se puede desarrollar durante una actividad física o mental y que, generalmente no disminuye con el reposo o descanso1,2. Desde el punto de vista neuropsiquiátrico, es un concepto multidimensional y complejo con componentes físicos, psicológicos, motivacionales y situacionales, en el que existe una percepción anómala de sobre esfuerzo y una disejecución a cargo de las vías descendentes3-5.
Se entiende por fatiga patológica aquella sensación de estar exhausto, con baja energía y con aversión al esfuerzo, que se puede desarrollar durante una actividad física o mental y que, generalmente no disminuye con el reposo o descanso1,2. Desde el punto de vista neuropsiquiátrico, es un concepto multidimensional y complejo con componentes físicos, psicológicos, motivacionales y situacionales, en el que existe una percepción anómala de sobre esfuerzo y una disejecución a cargo de las vías descendentes3-5.
Se define que en la población general puede estar presente entre el 3-23%3, y está más estudiado en condiciones médicas del tipo reumatológicas, autoinmunes, endocrinológicas, entre otras. En el área de la neurología se ha estudiado en patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y la Esclerosis Múltiple donde puede tener hasta un 50-90% de incidencia6. En el daño cerebral adquirido se ha evidenciado igualmente su presencia, pero con diferencias amplias de rangos debido a los problemas metodológicos y herramientas de estudio. Así pues, tendría una prevalencia de hasta el 77% en el ictus4,5, hasta 75% en el TCE7 y 97% en tumores cerebrales8.
Su fisiopatología hoy en día se desconoce, pero se propone que los daños estructurales macro y microscópicos tanto en el sistema nervioso central como periférico generarían una dismodulación entre la información sensorial aferente y la actividad motora eferente con la consecuente percepción equívoca de fatiga2. El componente neuroinflamatorio también tomaría valor en su origen, como en otras condiciones que tienden a cronificar9.
Existen muchas propuestas a nivel de investigación básica y clínica para su diagnóstico, mas hoy en día se realiza a través de escalas clínicas, siendo la más avalada para ello la FSS (Fatigue severity scale)10.
Su presentación se puede dar desde etapas tempranas tras el daño cerebral, acompañado de otras comorbilidades habituales como los trastornos del estado de ánimo y del sueño, y suele permanecer en el tiempo, demostrándose, según un estudio retrospectivo reciente, que su presentación desde estadios tempranos podría influir sobre la final recuperación funcional de pacientes tras la neurorrehabilitación11. De allí la importancia en que el experto en neurorrehabilitación este pendiente de esta condición desde el ingreso de un paciente a neurorrehabilitar en sus unidades y utilizar las herramientas adecuadas para su control.
Hoy en día se reconoce que su tratamiento debe ser interdisciplinario. Al no existir medicación específica para tal, una adecuada estrategia de actuación con herramientas neurorrehabilitadoras como adecuación de ambientes y rutinas, neuroeducación al paciente y familiares, ejercicio terapéutico, técnicas neuropsicológicas y neuromodulación suelen ser de gran utilidad12.
Alan Juárez-Belaúnde
Miembro SENR